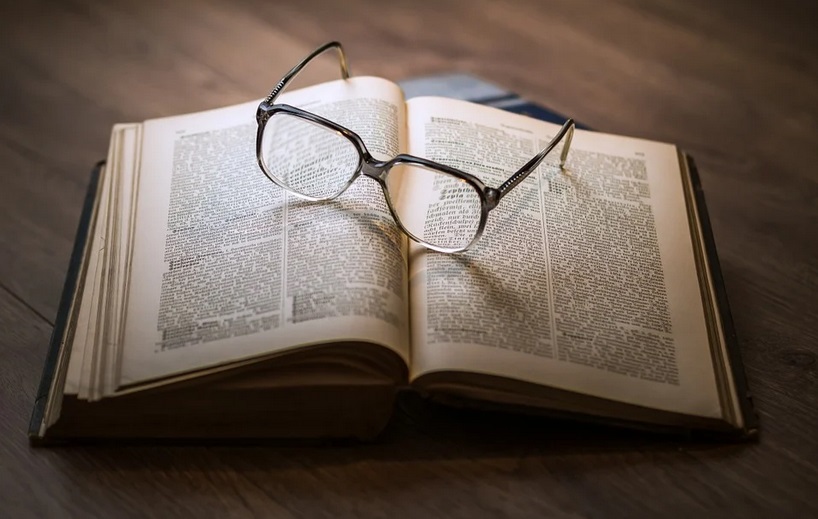Las mujeres romaníes en el Porrajmos
by Annabel Carballo
Que el Genocidio nazi del Pueblo Romaní es el “Holocausto olvidado” es una realidad. Esto es debido al escaso reconocimiento sobre el mismo. Por un lado, los perpetradores no fueron procesados ni perseguidos en los juicios por crímenes de guerra por las atrocidades y delitos contra las comunidades romaníes. Y por otro lado, en Alemania, las compensaciones de guerra se negaron inicialmente a las víctimas romaníes y sinti con el argumento falso de que no habían sido perseguidas y exterminadas por motivos raciales. En muchos otros países, a día de hoy, todavía hay supervivientes que no han recibido ninguna restitución. En este sentido, las víctimas romaníes han sido ignoradas.
En relación al Pueblo Romaní, ambos sexos han sido sometidos a formas similares de persecución y violencia: abusos, trabajos forzados, hambre, deportación, humillación y muerte, pero sólo las mujeres tenían que hacer frente a la maternidad, embarazos, abortos y exámenes ginecológicos invasivos. Si el genocidio del Pueblo Gitano en Europa es un tema poco investigado dentro del contexto del Holocausto, la violencia y la violencia sexual hacia las mujeres romaníes sigue siendo un tema marginado y relegado.
Cuando hablamos de violencia, especialmente la violencia sexual, hacia las mujeres romaníes, además de dolor infligido a las mujeres que padecieron las violaciones, se debe entender también como una forma de castigar y humillar a toda la comunidad gitana. Las mujeres romaníes no fueron violadas solamente por el hecho de ser mujeres, sino que fueron violadas y humilladas de manera específica por el hecho de ser mujeres gitanas y esta humillación se extendía a todo el Pueblo Gitano provocando un dolor moral que estaba muy por encima del dolor físico.
Un ataque a los valores de la cultura romaní, aun teniendo en cuenta que la población gitana es una población heterogénea, fue la humillación (compartida) a través de la desnudez forzada a la llegada sobre todo del Zigeunerlager en Auschwitz-Birkenau. La exposición del cuerpo desnudo, especialmente el de las mujeres y el de las ancianas concretamente, fue vivida como una agresión a los códigos éticos del Pueblo Romaní. Así nos lo cuenta Otto Rosenberg, superviviente sinto, en sus memorias cuando se encontró con su abuela totalmente desnuda: “intentó avergonzada esconderse detrás del niño que llevaba en brazos; yo me giré hacia otra parte, consciente de la vergüenza que mi abuela sentía de que su nieto la viera desnuda. No creo que pueda haber mayor tormento: mujeres con sus hijos mayores, hombres desnudos delante de sus hijas” (Un gitano en Auschwitz, pp. 71-72). Pero esa violación hacia la mujer gitana y hacia el Pueblo Gitano continuaba con el afeitado del cabello y el rapado de todo el vello corporal, que fue un atentado al honor de las mujeres romaníes, especialmente hacia las mujeres mayores. Tal y como indica la historiadora Regina Mühlhäuser, el rapado del pelo y afeitado corporal por cualquiera y en presencia de hombres y la inspección genital produjeron sentimientos y significados de violencia sexual en las mujeres y una humillación no solo hacia las mujeres, sino hacia los hombres de la misma comunidad. Además de esto, las mujeres romaníes también sufrieron abortos forzados, esterilizaciones forzadas y experimentos médicos en los campos y guetos.
Toda esta violencia, tal y como describe Mühlhäuser, constituyó un ataque contra el cuerpo reproductivo de la mujer, el cual estaba diseñado biológicamente para reproducir la nación judía en el caso de la mujer judía o la nación romaní en caso de la mujer gitana. Por tanto, según comenta la historiadora, estamos hablando de violencia sexual genocida. Las esterilizaciones hacia las mujeres romaníes merecen una investigación específica y precisa, porque el alcance va muchísimo más allá del 1945. Debemos recordar que este año empiezan los juicios para las compensaciones de las mujeres romaníes que han sido esterilizadas forzosamente en la República Checa hasta hace muy poco.
En relación a la violencia sexual física a las que fueron sujetas muchísimas mujeres gitanas, ésta fue vivida como un atentado también al honor masculino y al de la comunidad gitana en general, porque fue una acción atroz y humillante que dañaba seriamente la moral de aquellos hombres afectados y que no podían hacer nada. La brutalidad de la violencia sexual física hacías las mujeres romaníes no tuvo límites morales ni éticos, especialmente en Transnistria (Rumanía). De los 25 mil gitanos y gitanas que fueron deportados a Transnistria, la mitad de éstos murieron de hambre y enfermedades. Muchos murieron en el camino por agotamiento. En esta zona, los gitanos fueron totalmente “abandonados” sin comida y sin ropa. Los testimonios romaníes, hombres y mujeres, del documental Valley of Sights recuerdan como las mujeres fueron forzosamente violadas delante de sus seres queridos, obligados a mirar, sino los mataban. Esta brutalidad y deshumanización hacia las mujeres fue parte integra del genocidio en contra del Pueblo Romaní y un ataque y violación a sus códigos éticos y culturales.
La violencia sexual era un medio de terror y control social no solo sobre las mujeres, sino también sobre toda la comunidad gitana (así como hacia la comunidad judía). La historiadora Mühlhäuser comenta que las historias y los rumores sobre violaciones se propagaban instantáneamente por los campos y guetos, incitando al miedo. Muchos padres tuvieron que presenciar brutales actos de violencia sexual contra sus propias hijas, que no pudieron prevenir ni detener. Esto produjo un profundo sentimiento de culpa e impotencia. Y esos sentimientos también tenían género: los hombres experimentaron la agresión sexual como actos relacionados con su incapacidad para proteger a “sus mujeres”. La presencia de seres queridos durante la violación fue un factor humillante adicional para las sobrevivientes de violación. Las consecuencias psicológicas para las propias supervivientes que fueron víctimas fueron severas, además de la pérdida de dignidad personal, seguridad, creencias y un sentido de identidad, algunas mujeres se suicidaron después de ser violadas. Otras desarrollaron transtornos mentales y muchas sufrieron lesiones graves. La violación, los experimentos médicos y la esterilización tuvieron consecuencias dramáticas a largo plazo, haciendo que muchas mujeres no pudieran quedar embarazadas en el futuro.
Las mujeres gitanas, no solo fueron víctimas de la violencia sexual y violencia sexual física, sino que también fueron personajes principales de historias de resistencia, lucha y fortaleza. Me gustaría destacar a (Bibi) Alfreda Noncia Markowska, superviviente polaco-romaní. Esta heroína romaní es conocida por salvar de la muerte a cincuenta niños judíos y romaníes. Bibi Noncia pudo escapar junto a su marido del cautiverio nazi, durante el cual fue asesinada toda su familia. Durante el Holocausto, bibi Noncia recorrió los lugares dónde fueron ejecutados tanto judíos como gitanos en busca de supervivientes, para luego esconderlos en su casa y obtener documentos falsificados para ellos. Nuestra heroína fue condecorada con la Cruz de Comandante con Estrella, de la Orden de Polonia en 2006, por sus actos heroicos y humanitarios.
Por otro lado, cabe destacar el papel de las madres romaníes que fueron deportadas al Zigeunerlager junto con sus hijos e hijas. Su fortaleza y resistencia fue imprescindible para la supervivencia de los hijos/as. Así lo cuenta Ceija Stojka sobre su madre que se quedó solo con 6 hijos cuando su padre fue deportado en 1940 a Buchenwald y, posteriormente, a Dachau. La madre no solo tuvo que mantener y cuidar a sus hijos/as, sino que sufrió la deportación a Auschwitz-Birkenau, donde murió uno de sus hijos, y, posteriormente, a Ravensbrück y, finalmente, a Bergen-Belsen junto con algunos de sus hijos. Si la supervivencia de uno mismo/a era una tarea difícil, el hecho de tener que proteger a tus propios hijos/as, te generaba una auto-exigencia que llevaba a los límites las fuerzas de los prisioneros/as. Así al menos lo recuerda Otto Rosenberg que cree que sobrevivió porque estaba solo y tomaba decisiones para uno mismo.
Si destacamos la valentía de la madre de los Stojka, debemos de poner de relieve a Sophie Höllenreiner madre de seis niños/as que fue deportada al Zigeunerlager en Auschwitz-Birkenau y, posteriormente, a Bergen-Belsen. Recuerda este segundo campo como el peor, ya que no tenían absolutamente nada que comer ni beber y, encima, cayó enferma y solo pensaba en sus hijos y de que no podía morirse por el bien de sus hijos. Además tuvo que lidiar con la esterilización de sus dos hijos mayores con sus consecuencias en el periodo postguerra.
Y por último, también me gustaría resaltar la fortaleza y coraje de Theresia Reindhart, madre de Rita Prigmore. Theresia fue obligada a firmar su propia esterilización para evitar la deportación de su familia a Auschwitz-Birkenau. El día de la esterilización, descubrieron que Theresia estaba embarazada de gemelas y, entonces, fue obligada a firmar que entregaría a los bebes a las autoridades nazis y así evitaría la deportación. Theresia tuvo que entregar forzosamente a sus hijas gemelas, Rita y Rolanda, y, posteriormente fue esterilizada. Intentó visitar a sus hijas en el hospital, pero nunca le dejaban verlas. Una vez consiguió llevárselas, pero los nazis vinieron a buscarlas. Un día decidió ir al hospital y se encontró a una de las gemelas muertas en una especie de bañera, era Rolanda que murió a causa de los experimentos. Delante de ese terror, Theresia consiguió coger a su otra hija y huyó del lugar y se escondió hasta finalizada la guerra. Nunca le contó esta historia a su hija Rita, hasta que ésta de adulta sufrió un accidente y descubrió toda la verdad. Rita que vivía en Estados Unidos, decidió volver a Alemania, dejando a su familia, para ayudar a su madre a luchar por el reconocimiento y reparación de lo que pasó. Después de muchos años de lucha, lo consiguieron. El sacrificio fue enorme para la familia. Rita tuvo que dejar a su familia durante años, viendo a sus hijos solo una vez al año, ya que su ex marido no le permitió que ella se los trajera a Alemania. El coraje de una madre, esterilizada, de recuperar a su bebe de los nazis y el sacrificio de su hija por dar a conocer la verdad y luchar por el reconocimiento debe ser recogido como actos de lucha y resistencia.
Las mujeres gitanas sufrieron mucho. Fueron diana de las humillaciones de los nazis hacia la Población Romaní y sus valores, honor y dignidad como pueblo. A pesar de eso, lucharon y resistieron. Llevaron al límite sus fuerzas para proteger y salvar a sus hijos/as. Tuvieron que alimentar a sus hijos con tierra y hojas. La supervivencia individual era difícil, la supervivencia familiar imposible y ellas lo consiguieron. Lucharon por mantener y proteger a la familia, elemento clave de la cultura romaní. La familia era el pilar de supervivencia, sin la familia, la vida no tenía sentido. Los nazis intentaron exterminar al Pueblo Gitano, no solo físicamente, sino también culturalmente a través de la violencia hacia las mujeres. Violencia moral y violencia física. Pero ELLAS resistieron, no solo por ellas, sino por la familia y, en definitiva, por el pueblo.
Referencias:
Mühlhäuser, Regina (2017). Sexual violence and the Holocaust en Andrea Peto (ed). Gender: War. Farmington Hills: Macmillan Reference. P.102
Rosenberg, Otto (2003). Un gitano en Auschwitz. Madrid: Editorial Amaranto.
Sierra, María (2020). Holocausto Gitano. El genocidio romaní bajo el nazismo. Madrid: Arzalia Ediciones, S.L.
Sonneman, Toby (2002). Shared Sorrows. A Gypsy family remembers the Holocaust. Hertfordshire: University of Hertfordshire Press.
Testimonio 45023 – USC Shoah Foundation VHA.
Testimonio 40213 – USC Shoah Foundation VHA.